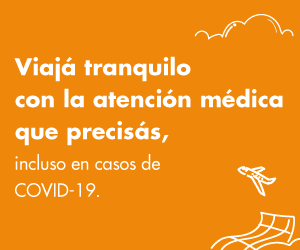España está de fiesta gracias a un grupo de intrépidos guerreros modernos vestidos de rojo que han conseguido unir en torno a una pelota el sentimiento de todo un país, herido por las profundas cicatrices que está dejando una crisis que no parece tener fin, sin distinción de ideologías, tendencias políticas o religiosas.
Quizás sea ése el mayor tesoro obtenido por el equipo de Vicente del Bosque. Nada ni nadie ha sido capaz de generar en las últimas décadas en suelo peninsular la exaltación y el orgullo por aquello que Rubén Darío calificó hace casi un siglo como "ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda".
El fútbol (y sospecho que en Uruguay saben de lo que hablo) transmite como ninguna otra actividad humana ese espíritu de solidaridad, hermandad y sacrificio que destilan sus gladiadores en la cancha. Y partido a partido, a medida que los obstáculos van quedando en el camino, la afición se embelesa y acaba por enamorarse (si no lo estaba ya desde la pasada Eurocopa) de Iniesta y su infinita timidez, de los geniales despistes de Cesc, de esa mirada perdida de Xavi que todo lo domina, de la simpática locura de Capdevila o de las celebraciones taurinas de David Villa.
Porque este equipo ha trascendido ya del campo de juego a la eternidad por el título alcanzado en Sudáfrica, pero más aún por ese inconfundible estilo que despliega con generosidad y que ha hecho de la pelota un amigo innegociable, y por la sencillez de los valores que promueve fuera de la cancha, por esa naturalidad y falta de divismo que atesoran todos los integrantes de este maravilloso grupo humano.
El sueño de 46 millones de jugadores que el pasado domingo pisaron el Soccer City de Johannesburgo decididos a ponerse en la solapa la primera estrella corrió el riesgo de convertirse en pesadilla a causa de un visitante inesperado: la violencia injustificada de una selección holandesa que olvidó en el vestuario sus preceptos de siempre, ésos que cambiaron la concepción del fútbol moderno a principios de los 70 de la mano de aquel inolvidable equipo liderado por Johan Cruyff (La Celeste tampoco lo olvidará por culpa de cierto día en Hannover), para tratar de sesgar con propuestas canallas el juego de encaje de La Roja.
A nadie más que a un servidor le dolió en el alma el fútbol traicionero y ruín con el que la Oranje pretendió bajar de su merecido pedestal al conjunto de Vicente del Bosque.
Nacido en Rotterdam y criado al amparo de aquel mágico Ajax tricampeón de Europa, la selección holandesa me ganó para siempre en aquellos dos Mundiales en los que paseó su apoteósico e irreverente fútbol total.
Mi hermana Yolanda me recordaba el domingo, horas antes de la final, la imagen de aquel póster gigantesco de los subcampeones del mundo en Argentina 78 colgado detrás de una puerta, afuera de mi cuarto (no cabía dentro del tamaño que tenía), mientras trataba de sonsacarme el color de la camiseta con la que vería ese duelo con el que soñaba desde que jugaba con mis amigos en la calle a ser René van der Kerkhof, Johan Neeskens, Arie Haan, Hugo Hovenkamp, Wim Jansen, Ruud Krol o Wim van Hanegem. Cruyff me infundía demasiado respeto como para tratar de imitarle. "Tú hoy vas con Holanda. Con lo que lloraste cuando perdieron la Copa aquella en Argentina. Seguro que quieres que ganen" me dijo.
Zafé con una linda gambeta: "Iré con el que mejor juegue" (que diría mi viejo), sin saber que a la hora de la verdad así sería. Siempre pensé (y aún lo sostengo) que el fútbol le debe una Copa a Holanda, no a una escuadra maquiavélica que persigue la gloria a costa de mancillar la bien ganada reputación de sus insignes maestros.
La Oranje traicionó sus ideales del modo más barriobajero y deleznable hasta el punto de que por momentos me hizo sentir repulsa por una camiseta sin la que yo no podría concebir una parte muy importante de mi vida y que, sin lugar a dudas, marcó a sangre y fuego mi camino.
Por eso sentí alivio cuando Iniesta rompió el candado de Stekelenburg (qué porterazo tiene mi Ajax, por cierto) y puso a levitar al país entero desde los Pirineos hasta el Estrecho de Gibraltar. Holanda no debía salirse con la suya. Ni Rinus Michels, ni Ernst Happel lo hubieran aprobado de seguir entre nosotros. Cruyff tampoco lo hizo. Y yo nunca osaría contradecir al Dios de los tulipanes.
Por eso me alegre infinitamente cuando vi levantar la Copa del Mundo a Casillas, y luego a Marchena, y después a Xavitín. Mis chicos de Nigeria. Esos fenómenos que pusieron la primera pica de este regalo increíble 11 años atrás ganando el Mundial sub 20 sorteando un mar de vicisitudes en uno de los lugares más agrestes que he conocido.
Una lagrimita se que cayó para mis adentros cuando observé, anonadado, la estadística de pases del pequeño gran hombre de Tarrasa. Casi 800 balones entregados a su destino, más del 90% de los jugados. Y me acordé del día que Platini le consoló en Lagos, tras dar otra clase magistral de fútbol con su batuta imaginaria, porque le habían robado el premio al mejor jugador del Mundial juvenil. Xavi me lo contó como si no fuera con él la cosa, feliz de la vida porque su equipo había logrado el trofeo. "Para mí eso es lo único que cuenta. Aquí ganamos todos".
Más de una década después, 'Pelopo' (así le llaman sus compañeros) mantiene intacto ese alma de niño que disfruta haciendo grandes a los que le rodean (que le pregunten a Messi), sin importante una mierda (con perdón) si le dan el Balón de Oro o el de hojalata.
Nadie como él representa el espíritu de este equipo que ha cambiado para siempre la historia del fútbol español y ha tenido la osadía y el descaro de lanzarse a la conquista del mundo con el 'tiqui-taca' por bandera. Es tiempo de España. Es tiempo de Xavi.
Ya lo dijo hace unas horas Del Bosque. Nuestro Pelopo es irrepetible. Básicamente porque estamos hablando del mejor jugador que ha dado el balompié de este país en sus 100 años de vida y, al menos para mí, del indiscutible Número Uno del fútbol mundial.
*David Ruiz es periodista del diario Marca de España.